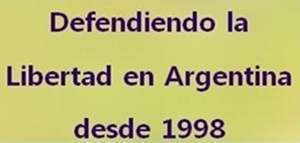El Plan del nuevo zar

Juan Pina
Presidente del Partido de la Libertad Individual, España.
La Rusia que hoy nos muestra, apenas maquillada, la misma cara de anteayer; la Rusia que no se ha resignado a ocupar un papel en el Occidente al que culturalmente pertenece, por importante que hubiera podido ser ese rol; la Rusia que prefiere perseguir a cualquier precio —a cualquiera— sus viejos sueños de superpotencia; la Rusia de Vladimir Putin está logrando poco a poco sus objetivos con tenacidad, con insolencia y con desprecio a las consecuencias. Ha jugado a largo plazo mientras Europa y Norteamérica lo hacían a corto. Ha sabido aprovechar la ágil flexibilidad y la imbatible resiliencia que le proporciona la servidumbre acrítica de unas masas que tanto históricamente como en la actualidad, se caracterizan por su docilidad ante el poder estatal. Primero las domesticó la monarquía absoluta y después siete décadas de totalitarismo.
El comunismo ruso pareció primero una vanguardia, se reveló después como una larga transición entre el zarismo y Occidente, y ahora ha quedado claro que no fue siquiera eso, sino un viaje sin retorno que, a la postre, ha devuelto a Rusia a algo mucho más parecido a su punto de partida que al marco de los países más libres y prósperos del mundo occidental. En el imaginario colectivo ruso, el Plan nacional, sea cual sea en cada etapa histórica, constituye la garantía de paz y habichuelas para millones de súbditos biempensantes, que aún glorifican el Estado, deifican a su cabeza visible y desdeñan la libertad como caótico desorden, como un lujo burgués propio de extranjeros decadentes y ácratas, e impropio del pueblo obediente, sufrido y recio que les han enseñado a ser.
En la excelente película El hundimiento (Der Untergang), que narra los últimos días de Hitler en el búnker berlinés, el guionista pone en boca del Führer una frase inquietante. Al comprender por fin que todo está perdido, le dice a los occidentales que no se hagan ilusiones, que al final no vencerán ellos porque lo harán los pueblos disciplinados del Este. Hitler murió convencido de que, a la larga, habría de imponerse un sistema de máximo Estado y mínima libertad, aunque no fuera el suyo. El nacionalsocialismo, como cualquier otra forma de socialismo y de nacionalismo —es decir, de colectivismo—, creía ciegamente en la disciplinada jerarquía social como el único medio válido para que una cúpula inapelable trazara el Plan y para que, a continuación, el sistema entero, con sus innumerables engranajes en los que habría de participar hasta el último súbdito, lo ejecutara y fuera alcanzando metódicamente sus objetivos. Esto se aplicaría a todo, desde la economía hasta la cultura, desde la expansiva política exterior hasta el omnipresente condicionamiento ideológico de los ciudadanos. La URSS y sus satélites vencieron al totalitarismo nazi por la vía militar, pero no ideológicamente. Ideológicamente, lo sustituyeron. Y la expresión aggiornata de esa ideología es la que encarna y expresa hoy el nuevo zar, Vladimir Putin.
El zar del siglo XXI
Hoy Vladimir Putin parece decidido a demostrarnos que, con los ajustes cosméticos que exigen tanto la posmodernidad como la revolución de las comunicaciones, en el fondo todo sigue igual, y que el Plan ruso de larguísimo plazo va cubriendo sus etapas según lo previsto. Sus ya quince años de reinado, más o menos confirmado con urnas de cartón, dan para mucho más que las breves legislaturas de las que seguramente él considere torpes democracias liberales, con sus estériles contrapoderes y sus incómodas exigencias de transparencia o de permisividad civil y política. Hoy Putin se sonríe ante ese Occidente pardillo, que en su enorme naïveté había llegado a dar por superado el desorden bipolar que nos había mantenido con el corazón en un puño durante medio siglo. Hoy Putin empieza a dejar patente que la peor Rusia, ese pueblo disciplinado del Este, ese Estado ultranacionalista que sólo sabe ser superpotencia, ha vuelto. Y que ya nada será como en estos últimos veintipocos años de relativa tranquilidad bajo la pax americana, esta belle époque truncada por la crisis de deuda, de la que sale fortalecida la Rusia que lidera los BRICs. Russia is back y no hace prisioneros, a ver qué nos habíamos creído.
Como liberal, lo que me parece más lamentable es que la nueva y exitosa casta política capitaneada por Vladimir Putin haya ganado incluso, parcialmente, la batalla de la imagen y las relaciones públicas entre algunos occidentales, y, de una forma particularmente dolorosa para mí, entre una parte de los liberales y libertarios europeos y norteamericanos.
El nuevo imperio ruso
Rusia se desovietizó —y al hacerlo, se desimperializó— en los primeros noventa porque no pudo hacer otra cosa. Lo hizo porque no le quedó más remedio, porque, simplemente, la imposibilidad del socialismo derrotó al Estado totalitario. No lo hizó por convicción, desde luego, y eso se le nota cada día más. En Rusia, los sectores políticos que cultivan el más delirante patriotismo siguen empleando en gran medida los símbolos de la era soviética, a veces incluso combinándolos con los de la extrema derecha o con los de la vieja monarquía zarista. Para un nacionalista (en cualquier lugar del mundo) siempre da igual ocho que ochenta: por él, como si hay que combinar la hoz y el martillo con el águila bicéfala de los Romanov. Todo vale mientras contribuya al orgullo patriótico, la más eficaz herramienta —en Rusia y en todas partes— de legitimación del Hiperestado por parte de sus propias víctimas. Si hay una etiqueta ideológica acertada para clasificar todo el camino de Rusia desde principios del siglo XX hasta hoy, esa etiqueta es “nacionalismo”. Teñido de un color o de otro, nutriendo al pueblo disciplinado con unos mitos y valores o con otros, el nacionalismo ha sido y es el núcleo del pensamiento oficial ruso.
El extremo nacionalismo ruso permeó el régimen monárquico, el comunismo en sus diversas etapas y, desde luego, el reinado de Vladimir Putin y de su gran visir, Dimitri Medvédev. Rusia es un país forjado mediante el derecho de conquista, desde sus mismos orígenes históricos hasta la actual tensión con Ucrania. Los zares iniciaron la expansión territorial, acompañada siempre del sometimiento de otras etnias, su desalojo o su exterminio, y de la población de los territorios conquistados con colonos que los rusificaran convenientemente. La ingeniería migratoria es inseparable del pensamiento geopolítico moscovita. Los comunistas inventaron una URSS plurinacional —e incluso una república rusa con plurinacionalidad interna—, pero todo era fachada para darle cierta verosimilitud a la excusatio non petita. Por detrás, lo que había era rusificación en lo posible y mantenimiento a raya de cualquier aspiración de los innumerables grupos étnicos incorporados al imperio comunista. Era la excusa para transmigrar etnias enteras, desde los tártaros de Crimea hasta los judíos a los que se prometió un Estado moderno y próspero, una nueva tierra prometida, y se les dio un remoto pedazo de Siberia.
Al final de la década de los ochenta se desmoronó el imperio exterior, el del Comecon y el Pacto de Varsovia, el de los Estados formalmente soberanos en Derecho internacional, los satélites que no formaban parte de la URSS. Pero, junto a esos países de Europa oriental hartos del vasallaje, lograron escapar también tres países que apenas habían disfrutado de una efímera independencia anterior: Lituania, Letonia y Estonia. Los bálticos no eran parte de ese imperio exterior sino del interior, el de la propia URSS, y Rusia aún se lame esa herida. Ni las bolsas de población rusa más o menos reciente, ni la proximidad a Moscú ni el temor al Ejército Rojo arredraron a los estonios, lituanos y letones, que vieron la oportunidad y, sin dudarlo un segundo, se desembarazaron del abrazo del oso. Otras repúblicas soviéticas no estuvieron tan rápidas, y un cuarto de siglo más tarde lo siguen lamentando.
Una cárcel llamada CEI
Tras el golpe de Estado que desalojó a Gorbachov e instaló a Yeltsin —iniciando un periodo turbulento en el que las élites del Estado depuesto hicieron inmensas fortunas y el término crony capitalism se quedó pequeño para describir la realidad económica rusa—, el resto del imperio interior declaró la independencia. Todas las repúblicas de primer grado dentro de la desaparecida URSS accedieron a una emancipación política más supuesta que real, mientras a las de segundo grado (las repúblicas existentes dentro de la federación rusa o de otros Estados constitutivos de la URSS) se les negaba el derecho a decidir su futuro, aunque su diferenciación etnocultural fuera en algunos casos, como el checheno, muy superior. Algunos de los nuevos países tenían una clara entidad previa (Ucrania, Georgia, Armenia…) y otras eran producto, sobre todo, de la arbitrariedad soviética en el trazado de fronteras (Turkmenistán, Kirguizistán…). En cualquier caso, la reacción rusa no se hizo esperar: el oso improvisó un nuevo abrazo mediante la constitución de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), una alianza vigente hasta hoy y planteada sobre todo como un cinturón de seguridad en torno a la madre Rusia.
La CEI nunca ha trabajado por la libertad política ni económica, ni mucho menos por los derechos individuales más elementales. No ha impulsado más comercio que el que se da entre Estados y empresas públicas. Ha sido un simple conjunto de satélites obvios, burdos, unos Estados vasallos y tutelados a cuyos respectivos sátrapas, a cambio de una lealtad sin fisuras, Moscú les permitía ejercer una feroz tiranía interna. Siempre les metió en vereda si coqueteaban con Occidente, pero nunca lo hizo ante las violaciones más pavorosas de los derechos y libertades de la población. Tal vez el más temido y odiado de todos fuera el ya desaparecido dictador de Turkmenistán, Saparmurat Niazov, pero no se quedan muy atrás personajes tan terribles como el moldavo Vladimir Voronin, que mantuvo hasta 2009 el último régimen formalmente comunista de Europa; o como el bielorruso Alexander Lukashenko, que mantiene sometido el país a su régimen hiperpersonalista desde 1994.
Perdido el imperio exterior desde 1989, cada vez que algún país del interior, recompuesto con los hilvanes de la nueva CEI, ha intentado cambiar su política de alianzas internacionales para incorporarse al mundo occidental, la reacción de las élites locales prorrusas ha reprimido ferozmente ese anhelo. Cuando las fuerzas prorrusas han perdido en las urnas el poder y un nuevo gobierno ha caminado en esa misma dirección, o cuando eso iba a suceder de forma inmediata, la propia Rusia ha intervenido con fiereza, a veces orquestando operaciones de película como el envenenamiento de políticos opositores. Otras veces ha bastado la colaboración con las fuerzas prorrusas, ya fuera con armas, equipamiento o propaganda, para impedir cualquier cambio político que molestara al Kremlin. Las bolsas de población rusa, ya dataran de la época de Stalin o de los zares, han jugado siempre un papel crucial en la estrategia rusa de minimización de la independencia real de todos estos países, mientras en el seno de la propia federación rusa (en repúblicas como Daguestán o Chechenia), Moscú llevaba a cabo una política que en ocasiones ha merecido en justicia el calificativo de genocida.
Cuando uno de los países del imperio exterior, Georgia, se atrevió romper abiertamente con Rusia y se atrevió a soñar con una independencia que fuera más allá de lo nominal, el tándem Medvédev-Putin (tanto monta) lanzó contra Tiflis una guerra de aniquilación que hundió al país caucásico. Hay que recordar que en Georgia todo había estado “atado y bien atado” hasta pocos años antes, porque Moscú telegobernaba a través de Edvard Shevardnadze, último ministro de Exteriores de la URSS. Georgia es la demostración palmaria de que, cuando el establishment prorruso pierde el poder, la reacción de Moscú es invariablemente negar legitimidad a los nuevos gobernantes, calumniarles (generalmente tachándoles de nazis), amenazarles y, llegado el caso, invadirles. Mientras Ucrania se torna en un déjà vu de Georgia, otros ocho países sueñan con salir de esa cárcel llamada CEI.
Resolver Ucrania
A mi juicio, la única solución sensata al conflicto de Ucrania es la que no parece querer nadie: ni la UE, ni la OTAN, ni la ONU, ni Angela Merkel, ni Vladimir Putin ni el nuevo poder ucraniano ni la gente apostada en el Maidán de Kiev. Es la misma solución que tampoco quisieron en Yugoslavia pero que al final resultó inevitable y que habría ahorrado mucho sufrimiento de haberse implantado desde el principio: la partición. Sean o no transmigradas, las bolsas de población rusa están compuestas por individuos con un derecho innegable a decidir el destino de las zonas donde son mayoritarios. El caso más obvio es el de Crimea. Se puede argumentar que la rusificación de la península se hizo a costa de la expulsión de los tártaros, y así es. Pero a mi juicio el criterio que debe prevalecer siempre, en cualquier conflicto territorial de cualquier lugar del mundo, es el deseo de la población actual, libremente expresado. Ludwig von Mises tenía toda la razón cuando escribió que la autodeterminación es el único camino para la resolución de este tipo de conflictos. De la misma manera que no se puede obligar a los ucranianos a obedecer a Moscú, tampoco se puede forzar a la mayoría rusa de Crimea a depender de Kiev.
Es lamentable que la anexión de Crimea se haya hecho como hace las cosas Rusia: con tosquedad y sin el menor respeto a la comunidad internacional ni al débil Derecho que más o menos aceptan los demás, ni, sobre todo, a la minoría discrepante en el propio territorio. La posición prorrusa habría ganado igualmente, aunque de forma menos aplastante, un referéndum de verdad: de esos que se convocan con meses de antelación, con observadores internacionales por todas partes, con partidos y organizaciones haciendo campaña por el sí y por el no. Pero a Rusia le da igual la legitimidad, le basta un maquillaje burdo que no oculta la ferocidad ni la prepotencia. Podría haberse ahorrado incluso el paripé de este referéndum de escrutinio cantado, escenificado para la galería de RT bajo la ocupación de decenas de miles de soldados-fantasma, surgidos oficialmente del aire.
En el resto de Ucrania, el mapa político que se repite elección tras elección ofrece una perspectiva bastante clara sobre la correlación de fuerzas. Es obvio que el Este y parte del Sur son de mayoría prorrusa, y que la población estaría encantada de escindirse de Ucrania para establecer Estados propios o para incorporarse a la Federación de Rusia. De la misma manera, es evidente que el Norte y el Oeste del país, donde prima la lengua y la cultura ucraniana, no deben sufrir las consecuencias de esa realidad vecina. La Ucrania “ucraniana” debe ser libre de abandonar el abrazo úrsido (de oso, no de URSS, aunque…).
Sostengo que ni las fronteras son sacrosantas ni las naciones (signifique eso lo que signifique en este nuevo siglo) tienen que congelarse en su actual momento evolutivo, ni los Estados son más soberanos que quienes habitan los territorios de los que se creen dueños los primeros. Igual que en casos como Eritrea, Timor Oriental o Sudán del Sur, siempre estuve de acuerdo con la escisión de Kosova, internacionalmente convalidada por casi todo el mundo menos por un puñado de países capitaneados por Rusia. Entre estos, tristemente, se encuentra España, que renunció así a la política exterior de una potencia media occidental y certificó que el Palacio de Santa Cruz sólo actúa movido por cuestiones domésticas, incluidos los posibles precedentes o paralelismos. De la misma manera, y pese a conocer y denunciar las maniobras rusas que hay detrás de países autoproclamados como Transnistria, Abjasia u Osetia del Sur, defiendo su derecho a ser ellos mismos quienes decidan su futuro. Si el mundo pasara de dos centenares a dos millares de Estados “soberanos”, seguramente la capacidad represiva de todos ellos disminuiría considerablemente y los soberanos serían, en una medida mayor que la actual, los individuos. Para ello, urge que el Derecho internacional, o al menos el europeo, establezca criterios rigurosos y estandarizados para dar salida a todas las situaciones, en vez de quedar al albur de las correlaciones de fuerzas que se dan en cada caso.
Quién le pone el cascabel a Rusia
Pero, al margen del actual conflicto de Ucrania, la gran pregunta sigue siendo cómo actuar ante la realidad de esta Rusia enorme y cada día más fuerte, que sigue sin vacilación su Plan maestro hacia la restauración, no ya de su imperio —incluida su obsesión por rodearse de un cinturón de países dominados que le sirvan de colchón de seguridad—, sino de la dinámica de la Guerra Fría. Y creo que, lejos de retroalimentar posiciones belicistas o responder al imperialismo ruso con un imperialismo occidental equivalente, lo fundamental es desenmascarar ese Plan estatal ruso y al establishment de Moscú, y, desde luego, ayudar en lo posible a la disidencia rusa, a la sufrida oposición real, a la que ya ni siquiera es bienvenida en la Duma del régimen.
No olvidemos que hoy la Duma, con unos procesos electorales bastante discutibles y discutidos dentro y fuera del país, está compuesta sólo por el partido democristiano-paleoconservador Rusia Unida, de Putin —con mayoría absoluta, cómo no—, y por su reflejo en el espectro político, el partido socialdemócrata Rusia Justa —un miembro peculiar de la Internacional Socialista que se deshace en cantos al modelo de familia tradicional y otros mitos conservadores—, además de noventa y dos diputados comunistas y cincuenta y seis de extrema derecha (que se permiten la indignante vileza de llamar liberal a su partido). Y luego se permite el Kremlin acusar de nazi al parlamento y al gobierno ucranianos, sin molestarse en mirar a su propio parlamento.
Desde el campeón mundial de ajedrez Garry Kaspárov hasta el partido liberal-demócrata Yabloko de Sergei Mitrokhin, miembro de la Internacional Liberal, pasando por el minúsculo movimiento libertario de ese país, liderado por la valiente Vera Kichanova, concejal de un pequeño municipio del área metropolitana de Moscú, son bastantes los individuos y organizaciones que merecen todo el apoyo de quienes en el resto del mundo estamos comprometidos con las ideas de la libertad. Y sin embargo, constato con estupor en las redes sociales y en algunos medios que hay liberales y libertarios que, en vez de apoyar a sus homólogos de Rusia —obviamente, muy críticos con la injerencia en Ucrania—, se dedican en cambio a defender a Putin.
Libertarios sí, ingenuos no
Los liberales libertarios, como partidarios del comercio —que es la mejor garantía de paz—, somos contrarios a las injerencias políticas de cualquier orden. Solemos caracterizarnos por una aversión al juego geopolítico en sí mismo, porque sabemos que casi siempre termina en espantosas tragedias humanitarias para beneficio del conglomerado estatal-empresarial de fabricación de armamento, o para el energético. Impulsamos una defensa territorial y no la asunción de una pretendida gendarmería internacional, que además sería ingenuo plantear ante un Estado tan poderoso como el ruso. Soy tan pesimista respecto a las posibilidades de pararle los pies al Plan de Putin como realista respecto a la necesidad de desenmascararlo, de que todo el mundo conozca el peligro que representa. Quienes con toda la razón rechazan el imperialismo estadounidense no pueden caer en la trampa aquella del enemigo de mi enemigo, porque el imperialismo ruso es todavía peor —y ya sé que es decir mucho, pero estoy convencido de ello—.
Es peor porque los derechos del individuo, incluido el de propiedad, están mucho peor garantizados en Rusia y sus satélites que en el Occidente desarrollado. Es peor porque, si el capitalismo está condicionado y distorsionado en Occidente, en Rusia es casi un negociado más del Estado —y en los satélites, sin el “casi” —. Y lo es porque el Plan ruso pasa sobre todo por la restauración, vía Estado, de los valores tradicionales más conservadores frente a la “decadencia” y la “relajación de costumbres” que Putin y compañía nos echan en cara a los occidentales. Desde los derechos de las personas LGBT hasta la cuestión de las drogas, muchos son los debates en los que a Putin —como a su aparato de portavocía y relaciones públicas en Occidente, la televisión RT—, se le ve el plumero a muchas millas. La ingeniería social es parte fundamental del Plan. El pueblo sano, feliz y disciplinado que éste define recuerda sospechosamente a los esbozados por los dos grandes totalitarismos en los años treinta del siglo pasado.
Por ello sorprende que una parte de los liberales clásicos y, sobre todo, de los libertarios y ancaps —en Europa pero sobre todo en Norteamérica—, hayan sido abducidos por Putin y su Plan. Si RT ha dado algo de voz a Ron Paul, al Partido Libertario de los Estados Unidos o a partidos libertarios europeos, como el holandés, ha sido para erosionar al establishment de Washington, lo cual estaría muy bien si lo aplicaran igualmente al de Moscú. Si algunos fondos han terminado nutriendo nuestra causa —en el caso de que así sea—, que nadie se llame a engaño sobre la intención subyacente. La dimisión de la presentadora principal de RT en inglés, Liz Wahl, y de otros periodistas se ha precipitado ante el infumable cierre de filas de esta cadena con el Kremlin en la cuestión de Ucrania. Obviamente, si Rusia da refugio a Edward Snowden no es por convicción ética sobre los méritos de este auténtico héroe, sino por motivos espurios que saltan a la vista. Ya sabemos cómo trata Rusia a sus propios whistleblowers. En Rusia, casos como el de Manning probablemente no reciban más luz que la producida por los fogonazos del pelotón de fusilamiento. Obviamente, a Rusia le interesa fomentar el libertarismo más anti-intervencionista fuera de sus fronteras mientras reconstruye en casa un Hiperestado monolítico.
No podemos caer en estas trampas burdas de la nueva Guerra Fría informativa, ni en una dirección ni en la contraria. Los liberales libertarios, que condenamos la propensión occidental a intervenir en conflictos ajenos, debemos oponernos igualmente a la rusa. Si defendemos las libertades y los derechos civiles en Occidente, no podemos mirar a otro lado ante su vulneración en Rusia y en sus satélites. Si aquí queremos mucho menos Estado, no podemos ver con buenos ojos un Estado peor aún que los nuestros, ni la persistencia de auténticas tiranías en varios de sus satélites. Si queremos liberar al individuo superando por fin los mitos nacionales, no podemos ser indiferentes ante el Plan del peor nacionalismo en el país más grande del planeta.
Últimos 5 Artículos del Autor
16/05 |
Reason Weekend 2024
10/07 |
Freedom Fest - Las Vegas
.: AtlasTV
.: Suscribite!