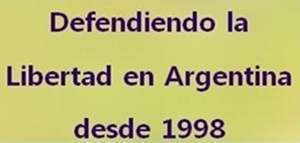Réquiem para un colectivero

Dardo Gasparré
Economista.
Todos los muertos, el muerto. Una semana trágica que excede la indignación y nos enfrenta a nuestra cobardía Entre las miles de brutalidades que los argentinos han naturalizado en el transcurso de dos décadas, la más trágica e incomprensible es, por supuesto, la muerte.
Se puede morir a manos de un improvisado cirujano o un hospital que se equivoca o vende a un turista hospitalario el turno que le corresponde a un cardíaco que necesita un stent, o en un accidente a manos de algún borracho o drogado que decide ser omnipotente en una ruta o una avenida, o a manos de un violador, o de un pedófilo, o de una madre descastada, o siendo el fiscal en una causa que molesta demasiado a alguien. Se puede morir sin haber nacido siquiera.
Se puede morir porque dos carteles mafiosos deciden enfrentarse, o para dar una lección a alguien, o para disputar un territorio, o como simple escarmiento. Se puede morir porque se sabe demasiado o alguien considera a otro un testigo o un potencial acusador peligroso. Se puede morir en un accidente ferroviario que se resolverá dentro de 10 años, o se puede morir porque el estado decide privilegiar el encierro de la sociedad a las operaciones de urgencia.
Se puede morir por exceso de drogas, o por falta de drogas medicinales, según de qué lado de la pantalla se esté. Se puede morir asfixiado por el CO de una estufa por mano propia, porque la jubilación no alcanza ni para remedios. O se puede morir si alguien lo tira por arriba del paraavalanchas en cualquier cancha, un domingo al azar.
de una estufa por mano propia, porque la jubilación no alcanza ni para remedios. O se puede morir si alguien lo tira por arriba del paraavalanchas en cualquier cancha, un domingo al azar.
Se puede morir en Samarra huyendo de la muerte, como reescribiera Cortázar y reiterara Borges y tantos. Se puede morir ahogado huyendo de la policía, para enriquecer a tu hermano. Se puede morir para ser un mensaje, o una amenaza. Se puede morir porque Dios te llama.
El lunes pasado Daniel Barrientos, un trabajador, un colectivero, un hombre bueno y decente, que eligió trabajar en vez de ser choriplanero, piquetero, traficante, barrabrava, subsidiado, amante, acomodado, puntero, político, asesor, buscavidas, estafador, punguista, descuidista, o ladrón de zapatillas y celulares, atracador de ancianos y niños, de motos o autos, testaferro o empresario entongado, murió porque la sociedad quiso matarlo.
Para ello el arma fue un drogado, ladrón, seguramente reincidente, seguramente liberado varias veces por la justicia, seguramente juzgado por un juez sensible que aplicó la doctrina Zaffaroni, que compró la conclusión nunca fundamentada ni mucho menos probada de que todo delincuente es culpa de la sociedad, que todo delito es un delito que cometen todos, como en Fuenteovejuna, el mismo criterio seguido por los ministros de seguridad, la policía, la justicia y la prensa, que llama represión a cualquier acto del estado que proteja la seguridad, la propiedad y la vida de los ciudadanos.
La muerte de Daniel es también un símbolo de la desprotección en que yace inerme e indefensa la población, y mucho más la más humilde. Y del miedo de cada uno a no volver esa noche a su casa, o a ser revoleado y golpeado como un estropajo por un celular viejo. O arrastrado de los pelos para apoderarse de su riñonera exangüe.
Y como contrapartida, también es el símbolo de la desidia y falta de compromiso con que la sociedad, y no exactamente el sector más pobre ni más humilde, sino los que tienen más recursos intelectuales, comunicacionales, económicos y de todo tipo, han ido tolerando cada día un poquito más de abolicionismo, falsa sensibilidad, negacionismo, garantismo y una serie de vocablos vacíos y grotescos con que se disimula el deterioro deliberado de la seguridad y el resentimiento de algunos delirantes antisociales cuando el descuido del electorado les da una inmunda cuota de poder.
Cuando no el prevaricato y el delito de buena parte del sistema en la defensa de bandas de ladrones muchas veces apañadas por el poder y ampliamente conocidas por todos, aún por las víctimas que no se atreven a denunciarlas por miedo a la represalia criminal también impune y que viven en la esquina de la casa de los asaltados o abusados.
Después de la coordinada y creciente acción en favor de la delincuencia desde el resentimiento juvenil de percepción de Zaffaroni a la impunidad del terrorismo de los 70, a la de los gobernadores peronistas y algunos de sus hijos con dudoso prontuario de abusadores y asesinos, si no de ellos mismos, pasando por el descaro de los amigos y socios del poder que se rieron de la AFIP, de la ley, del derecho penal, de la justicia, como el caso de Cristóbal López, inexplicable hasta para Al Capone.
Después de la impunidad con que se diluyó la muerte de Lourdes di Natale, el triple crimen o el asesinato de Alberto Nisman, burlas en la cara de la gente, y burlas a su inteligencia. Después de la impu-inmunidad de Axel Kicillof, José Alperovich, los intendentes, los sátrapas gobernadores, los sindicalistas, los piqueteros, los empresarios de la causa de los cuadernos que mandaron a sus amanuenses a prisión en su reemplazo, los escándalos de corrupción en la obra pública que no se limitan al accionar peronista porque son delitos multipartidarios, después de las estafas de miles de millones de dólares de los préstamos bancarios cuyos juicios se dejaron caer en el menemismo deliberadamente, después de los miles de casos evidentes que ocuparían mucho más que una edición de diario completa detallar, hay que aceptar que el gatillo que disparó la bala que mató a Barrientos fue apretado por millones de argentinos. Los culpables y los tolerantes. Los delincuentes y los borregos.
Se debe comprender que la violencia y la impunidad no han llovido del cielo. Es la consecuencia de acciones deliberadas. Toleradas y consentidas por la sociedad. En el discurso, en la prensa, en el electorado. En nombre de culpas y tolerancias que no corresponden. Que tenían que desembocar en esta muerte estúpida, injusta, inaceptable, imperdonable. Pero en otras miles y miles más por la que no se hace ningún paro, ni se le da una trompada al ministro en cada caso. Hasta se podría pensar que el error es no hacerlo. Es aplaudir como tolerancia lo que es complicidad, si no negocio. Es facilitar el delito y ser su cómplice. Es ser ladrón y asesino por interpósita persona. La sensibilidad barata es la trampa que entrega a la sociedad a la voracidad de las bandas de todo tipo.
Lo que ocurrió después es también doloroso y lamentable, porque de nuevo se burla a la sociedad. La reiterativa funambulesca y farandulesca actitud del ministro Berni, que aún debe la explicación sobre el caso Nisman, el desprecio y el asco hacia la gente de la vicepresidente, que compara la muerte de un trabajador con el atentado con una dudosa pistola que arrojó agua contra ella, nuevamente ausente y egoísta ante el dolor popular, el despliegue multipolicial y tardío contra los que ahuyentaron a tortazos el verso inaceptable del Rambo de cabotaje - despliegue que no hace falta mencionar que no se ve en la lucha contra el delito – deben hacer reflexionar a la sociedad.
No ya sobre el relato, el discurso, el humo que se está digiriendo, sino sobre la pasividad, tolerancia, anuencia electoral y diaria con que se naturaliza la mentira política y la inacción cómplice de todo el sistema gobernante, cualquiera fuese el partido.
“Todos somos Barrientos”, es el grito que todos quieren lanzar. Pero cuidado, que tal vez, en una de esas, por tolerar, aceptar y comprarnos el relato, también todos somos un poco Berni.
Nos duele Barrientos. Un laburante, como ama decir el kirchnerismo. Ahora nos tiene que empezar a doler que nos engañen como a niños. O como a borregos llevados al matadero. Que estas trompadas nos despierten.
Publicado en La Prensa.
Últimos 5 Artículos del Autor
16/05 |
Reason Weekend 2024
10/07 |
Freedom Fest - Las Vegas
.: AtlasTV
.: Suscribite!